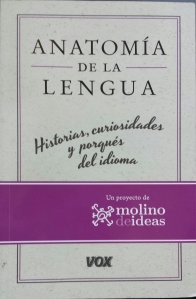Etiquetas
alna, ana, cabezada, cabezón, comer pimienta, espolada, espolazo, espolón, espolear, espoleta, espolique, espolista, espuela, espuera, hacer pimienta, lechuguilla, mozo de espuela, orden, Orden de la Espuela de Oro, Orden de la Milicia Áurea, pimienta, ser como una pimienta, ser pura pimienta, tener mucha pimienta
Como escuchó decir más de una vez por su tierra —al fin y al cabo las raíces charras acaban asomando siempre por alguna costura— el paseante disfrutó este fin de semana más que cochino en charca ajena. Porque tuvo ocasión de participar de nuevo en Trabalengua, esa fiesta de la lengua y del lenguaje; o de la lengua o lenguaje, o… vaya usted a saber, que para eso doctores tiene la Iglesia lingüística y él no es más que un aficionado fervoroso a estas cosas del idioma que ha encontrado en el simposio riojano un motivo de gozo como nunca podía haber sospechado.
Un encuentro en el que, a pesar de no poder juntarnos presencialmente, el espíritu de Vicente Espinel se hizo presente desde el primer momento para inspirarnos; descubrimos palabras nuevas, como «permutoedro», y recordamos otras desheredadas, como barquinazo; aprendimos un poco de «adolescentés» y escuchamos nuevos plurales casi imperceptibles; reflexionamos sobre las palabras que ha alumbrado o recuperado la pandemia y dimos vueltas en torno a las cosas del nombre; donde fuimos conscientes de cómo el lenguaje, siendo siempre iguales las palabras, se adapta de forma dúctil según esté destinado a ser escuchado, conversado, traducido, corregido…
Un congreso, en definitiva, que se ha convertido en una declaración de amor en toda regla a nuestra lengua, en el reconocimiento de que una herramienta de comunicación puede convertirse en una pasión.
Pasearemos hoy por cinco vocablos —y, como es ya costumbre, alguno de propina— inspirados por los nombres de varias de las personas que han hecho posible la celebración de unas jornadas en las que, paradójicamente, los asistentes nos hemos quedado más de una vez sin palabras. ¡Larga vida a Trabalengua!
espuela.- Arco de metal con una espiga que lleva en su extremo una estrella con puntas o una ruedecilla con dientes. Se ajusta al talón del calzado, y se sujeta al pie con correas, para arrear a las cabalgaduras.
Por traslación se emplea también con el sentido de estímulo, acicate, y una tercera acepción la define como la última copa que toma un bebedor antes de separarse de sus compañeros, de sus concurdáneos.
Del antiguo espuera, y este del gótico *spaúra —pronúnciese spora—. La forma espuera se mantuvo en el lexicón académico hasta la edición de 1992 a pesar de que cuando se incorporó en 1791 ya estaba marcada como anticuada.
De espuela derivan palabras como espolear —picar con ella a la caballería para que ande—; espolada o espolazo —golpe dado con ella a la caballería—; espolique —mozo que camina junto a la caballería en que va su amo, llamado también espolista o mozo de espuela—; espoleta —horquilla formada por las clavículas del ave— o espolón en sus diversos significados.
Orden de la Espuela de Oro o de la Milicia Áurea es el nombre de la que está considerada como segunda en importancia entre las órdenes ecuestres pontificias. Reservada a príncipes católicos y jefes de Estado que no lo sean, hoy se encuentra en desuso.
orden.- Ya que hablamos de orden, nos encaminaremos ahora hacia este término polisémico, descendiente semiculto del latín ordo, -ĭnis. Estas son las acepciones que recoge el Diccionario de la lengua española:
- Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde.
- Concierto, buena disposición de las cosas entre sí.
- Regla o modo que se observa para hacer las cosas.
- Serie o sucesión de las cosas.
- Ámbito de materias o actividades en el que se enmarca alguien o algo.
- Nivel o categoría que se atribuye a alguien o algo.
- Relación o respecto de una cosa a otra.
- En determinadas épocas históricas, grupo o categoría social.
- En arquitectura, cierta disposición y proporción de los cuerpos principales que componen un edificio.
- En botánica y zoología, cada uno de los grupos taxonómicos en que se dividen las clases y que se subdividen en familias.
- En geometría, calificación que se da a una línea según el grado de la ecuación que la representa.
- En algunos análisis fonológicos, conjunto de fonemas de una lengua que poseen un rasgo fonético común.
- Cuerda de un instrumento musical, o grupo de dos o tres cuerdas, que representan una única nota y se tocan de una sola vez.
- Uno de los siete sacramentos de la Iglesia católica, que reciben los obispos, presbíteros y diáconos.
- Cierta categoría o coro de espíritus angélicos.
- Instituto religioso aprobado por el papa y cuyos individuos viven bajo las reglas establecidas por su fundador o por sus reformadores, y emiten votos solemnes.
- Mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar.
- Cada uno de los institutos civiles o militares creados para premiar por medio de condecoraciones a las personas con méritos relevantes.
- En Cuba, México y la República Dominicana, relación de lo que se va a consumir en una cafetería o restaurante.
- Cada uno de los grados del sacramento del orden, que se van recibiendo sucesivamente y constituyen ministros de la Iglesia.
- Cada una de las filas de granos que forman la espiga.
ana.- Nos adentramos ahora en un tres en uno, que no han de faltarnos palabras homógrafas plantadas en el jardín del diccionario.
La primera es una antigua medida de longitud generalmente empleada para tejidos, aunque no exclusivamente. Equivalía aproximadamente a un metro. Covarrubias señalaba que era la medida que hay desde el codo a la mano.
Procede de alna, que lo hace del gótico alĭna ‘codo, medida lineal’.
De esta voz derivaban dos que ya no aparecen en el diccionario académico: anear, medir por anas, y aneaje, acción de anear.
La segunda, documentada por vez primera en 1615, es un adverbio que utilizaban los médicos en sus recetas para denotar que determinados ingredientes debían ponerse en cantidades iguales.
Del griego aná ΄cada΄, ΄cada uno, uno (o dos, o tres, etc., cada uno)΄, como nos recuerda Corominas.
La última en incorporarse al DLE —lo hizo en la edición de 1956— da nombre tanto a una antigua unidad monetaria empleada en Birmania, la India y Paquistán que equivalía a un dieciseisavo de rupia, como a la moneda que la representaba, que estaba hecha de níquel. Tiene su origen en el hindi y el urdu ānā.
cabezón.- Vamos con otra palabra con varios significados, que se forma a partir de cabeza —del latín capitia, la forma que sustituyó a caput, -ĭtis en el latín vulgar hispánico— y el sufijo –ón en su valor de aumentativo, lo que nos da como resultado una cabeza grande.
También se predica coloquialmente de quien la tiene así, del que es terco, obstinado, y de una bebida alcohólica que se sube a la cabeza.
Dos referencias ahora al mundo animal: se llama así igualmente al renacuajo, la larva de la rana, y a la cabezada, el correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería.
Si nos acercamos al ámbito de la vestimenta vemos que daba nombre —pues ahora este sentido está en desuso— a la abertura que tiene cualquier ropaje para poder sacar la cabeza y, en algunas prendas de vestir tradicionales, a la tira de tela que rodea el cuello —como la lechuguilla, uno muy grande y bien almidonado, y dispuesto por medio de moldes en forma de hojas de lechuga, usado durante los reinados de Felipe II y Felipe III, tal y como se refleja en numerosos retratos de la época—.
Por su parte, jurídicamente en el Antiguo Régimen cabezón era el padrón de contribuyentes y la escritura de obligación de la cantidad que se pagaba de contribuciones.
Fuera ya del entorno del reconocimiento de la RAE nos trasladamos hasta el norte de España para descubrir que en Cabezón de la Sal (Cantabria) se llamaba cabezón a una medida empleada en el comercio de la sal, cuyo origen —el de la medida— algunos pretenden remontar al Imperio romano.
pimienta.- Fruto, esférico y menudo, del pimentero, de sabor picante y muy aromático. Se emplea, entero o molido, como condimento.
El diccionario académico guarda silencio sobre el origen de esta palabra, por lo que recurrimos una vez más a Corominas para leer que se encuentra en el latín pĭgmĕnta, plural de pigmentum ΄colorante, color de pintura΄, que ya en esa lengua tenía además el sentido de ΄droga, ingrediente΄ y más tarde ΄condimento΄.
Fue muy apreciada en la antigüedad, cuando a sus usos culinarios se sumaba su empleo en aplicaciones medicinales. En el siglo xv hubo verdaderas batallas por dominar las rutas en las que se comercializaba esta especia que alcanzaba precios realmente muy elevados. Y es que, como nos recordaba Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: «Es muy pequeño el grano de la buena pimienta, pero más que la nuez reconforta y calienta».
Encontramos esta voz en locuciones como comer pimienta, que es lo mismo que enojarse; ser como una pimienta, aplicada a alguien muy vivo y activo; tener mucha pimienta algo, es decir, estar muy alto su precio o la aragonesa hacer pimienta, que equivale a hacer novillos.
El Diccionario de americanismos (2010) nos dice que en Panamá se llama pimienta al pelo muy crespo, mientras que en Nicaragua decir de alguna persona que es pura pimienta es reconocerle como excelente en lo que hace.
La cita de hoy
«Nuestro lenguaje nos representa e identifica».
Estrella Montolío
El reto de la semana
Esta vez no os vamos a pedir que averigüéis una palabra concreta. Lo que nos gustaría es que penséis en una que os atraiga de manera especial por el motivo que sea; que disfrutéis un buen rato de ella, analizándola, buscando su origen, estableciendo sus conexiones, acariciándola… Y si después os apetece compartirla a través de los comentarios a esta entrada, pues … miel sobre hojuelas lingüísticas. Gracias mil por pasear con nosotros.