Etiquetas
aciprés, balurdo, begardo, bigardía, bigardear, bigardo, cipariso, ciprés, connubio, crismación, hacer un sacramento, palurdo, rabdomancía, rabdomancia, radiestesia, sacramento, sacramento del altar, sahurín, sajurín, saurín, tribunal de la penitencia, viático, zahorí
Ocurre a menudo por aquí que al pasear por una palabra esta termine por conducirnos, por un camino no por otro, a una nueva visita a ese jardín, siempre florido y siempre por descubrir, que es el diccionario. Lo que volvió a suceder hace unas semanas cuando al asomarnos a «gafe» nos vino a la memoria un antiguo artículo de Emilio Carrère: Los gafes y sus funestas consecuencias.
Carrère. El último gran bohemio que sin embargo no lo era; el cronista oficial de la villa de Madrid; el enemigo de los automóviles que se compró uno que nunca aprendió a conducir; el poeta modernista que quiso ser astrónomo; el empleado absentista del Tribunal de Cuentas; el jugador impenitente…
Pero, por encima de todo, el fiel paseante nocturno de Madrid, la ciudad que le vio nacer en las postrimerías del siglo xix y cuyas calles recorría embozado una y otra vez hasta el amanecer. Un Madrid que iba desapareciendo progresivamente delante de él, desvaneciéndose ante su mirada, mientras la piqueta del progreso avanzaba ineluctable tras sus pasos hasta conseguir darle alcance y, por fin, superarlo.
¿Qué mejor compañía, entonces, para emprender un nuevo paseo que este escritor tan popular en su momento y hoy olvidado? Para ello contamos con una bellísima guía —o antiguía, como sugieren los editores—: su Ruta emocional de Madrid, poemario que vio la luz en 1935 y que ahora resucitan, ¿quiénes si no?, los responsables de La Felguera. Lo que nos sirve, además, para recordar el que hicimos, gracias también a ellos, por las calles siniestras con Pío Baroja.
Trasladémonos entonces ya al Madrid del primer tercio del siglo xx, envolvámonos en la capa, calémonos el chapeo, ataquemos la pipa y salgamos al encuentro de cinco palabras desperdigadas por la ciudad que, como rezaba el viejo lema, fue sobre agua edificada y cuyos muros de fuego eran.
ciprés.- Árbol conífero de la familia de las cupresáceas. De tronco recto y ramas erguidas y cortas pegadas a él, alcanza de 15 a 20 metros de altura.
También se conoce como aciprés, forma desusada, y, poéticamente, como cipariso.
Quizá del occitano cipres, y este del latín tardío cypressus —latín clásico cupressus—, cuya y se debe a la influencia del griego kypárissos.
Consagrado por los griegos a Hades, su deidad infernal, los latinos prolongaron ese simbolismo en su culto a Plutón, y dieron al árbol el sobrenombre de fúnebre. Los romanos envolvían los cadáveres con sus hojas y ramas y una de estas se colocaba en la puerta de la casa cuando había fallecido algún familiar.
En la actualidad conserva este sentido y se tiene por propio de cementerios. Su nombre se emplea como símbolo de la tristeza o del humor sombrío, como cuando se dice de alguien que «tiene cara de ciprés».
Árbol, si se me permite, de honda raigambre en la literatura en castellano a través de la historia —lo encontramos en autores tan dispares como don Juan Manuel, Tirso de Molina, Fernando de Rojas, Lope de Vega, Valle-Inclán o los hermanos Machado—, en el siglo xx dio título a obras tan conocidas como La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella, o el poema El ciprés de Silos, de Gerardo Diego.
palurdo.- Adjetivo despectivo: tosco, rústico, grosero, ignorante, que se aplica también a lo que es propio o característico de la persona palurda. En un principio se daba este nombre a la gente del campo y de las aldeas.
En la zona de Jerez de la Frontera se sigue calificando así al cateto, a quien está poco habituado al trato urbano y en la localidad navarra de Corella se aplica a una persona indolente, perezosa.
En el Ecuador se predica, en el mundo rural, de una caballería de carga que es lerda.
Tomado del francés balourd ‘tonto’, ‘obtuso’, con la inicial cambiada, según indican Corominas y Moliner, por influjo de palabras castellanas con igual significado y la misma inicial como paleto, páparo, payo o patán.
Sobre su procedencia existen dos hipótesis: una la sitúa en lourd, con el mismo significado antiguamente, hoy ‘pesado’, al que se añade el prefijo peyorativo bes-; la segunda, en el italiano balordo ‘necio’, ‘estúpido’.
Balourd hace también referencia, en lenguaje jergal, a algo falso: documentos, cuadros, joyas… En Chile un balurdo es un fajo de papeles con apariencia de billetes de dinero, utilizado para cometer estafas; en Argentina, una situación difícil, complicada o un lío, un desorden; y en el archipiélago canario se llama así a quien es holgazán.
zahorí.- Persona a quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos. Antiguamente se creía que la capacidad para encontrar algo bajo tierra se veía anulada si el objeto estaba cubierto por un paño azul.
Se aplica también con sentido figurado a alguien perspicaz y escudriñador, que descubre o adivina fácilmente lo que otros sienten o piensan.
Del árabe andalusí *zuharí, y este del árabe clásico zuharī ‘geomántico’, derivado de azzuharah ‘el planeta Venus’, a cuyo influjo atribuían algunos este arte, acaso por la semejanza de procedimientos entre los astrólogos y los zahoríes.
Estos desarrollan su labor por medio de la radiestesia —también llamada rabdomancia o rabdomancía—, que el DLE define como una sensibilidad especial para captar ciertas radiaciones.
Cuando el objetivo de la búsqueda es una vena metalífera llevan en la mano un trozo del mismo metal a encontrar, llamado testigo.
Como ha ocurrido con tantas otras voces esta siguió su propio camino cuando llegó a América, donde encontramos que en Puerto Rico un zahorí, o zajorí, es un niño inquieto, hiperactivo; que un sahurín, en Honduras, es una persona que cura y adivina el futuro; que alguien con esa capacidad de adivinación recibe en México el nombre de saurín; y que sajurín hace referencia en El Salvador a un niño travieso y en Nicaragua, también en la forma zajurín, a alguien que dice saberlo todo o que adivina lo oculto.
bigardo.- Aunque la primera acepción que ofrece hoy el DLE es la de vago, en un principio se aplicaba como insulto a algunos religiosos con el significado que muestra la segunda: la de alguien vicioso y de vida licenciosa.
En 2001 el diccionario académico incorporó una tercera, sin duda la más empleada en la actualidad: forma coloquial y despectiva de referirse a una persona alta y corpulenta.
El nombre procede de begardo, seguidor en la Edad Media de ciertas doctrinas en línea con las de los gnósticos e iluminados. Corrientes de una nueva religiosidad crítica con una iglesia demasiado mundana, los beneficios eclesiásticos y la familia tradicional fueron declarados heréticos por su oposición a las reglas convencionales y a la disciplina de la jerarquía eclesiástica más que por cuestiones doctrinales. Con el tiempo, ya en el siglo xv, eran considerados más bien como parásitos sociales dada su opción por una vida de mendicidad.
Begardo encuentra su origen en el francés begard, y este en el neerlandés beggaert ‘monje mendicante’, palabra de origen incierto que podría derivar del también neerlandés *beggen ‘recitar las oraciones en tono monótono’, a partir del flamenco beggelen ‘charlar en voz alta’.
De bigardo tenemos los derivados bigardía ‘hipocresía’, ‘disimulo’, ‘fingimiento’ y bigardear, que dicho coloquialmente de una persona es andar vaga y mal entretenida.
sacramento.- En la religión católica, cada uno de los signos sensibles —palabras y acciones— instituidos por Cristo para comunicar su gracia obrando un efecto espiritual en las almas. Son los siguientes:
Bautismo.
Confirmación, también llamado crismación.
Eucaristía, comunión o sacramento del altar. Cuando se administra a enfermos que están en peligro de muerte se denomina viático.
Penitencia, confesión, reconciliación o tribunal de la penitencia.
Unción de los enfermos o extremaunción.
Orden sacerdotal o, sencillamente, orden.
Matrimonio, poéticamente connubio.
En esta misma fe el Sacramento, escrito según la Academia con mayúscula inicial, es el propio Cristo sacramentado en la hostia.
Tiene también otras acepciones poco empleadas en nuestros días: la de afirmación o negación de algo poniendo por testigo a Dios y la de algo misterioso, recóndito, de donde la locución hacer un sacramento, con el significado de hablar con misterio.
Nuestra palabra se emplea también con significados culinarios: en Argentina da nombre tanto al bocado generalmente conocido como medianoche como a un bollo rectangular recubierto con azúcar, mientras que en España se llama coloquialmente sacramentos al acompañamiento cárnico —chorizo, costilla, panceta, morcilla…— en ciertos platos de legumbres, como la fabada.
La cita de hoy
«Si es Madrid la sirena que hechiza y que envenena,
es la puerta del Sol la voz de la sirena
que llega al más remoto rinconcito español».
Emilio Carrère
El reto de la semana
Y continuamos sin salir del mundo animal en los retos. ¿Por qué no sería extraño haber pensado en cetáceos durante nuestro paseo de hoy?
(La respuesta, como siempre, en la página ΄Los retos΄)
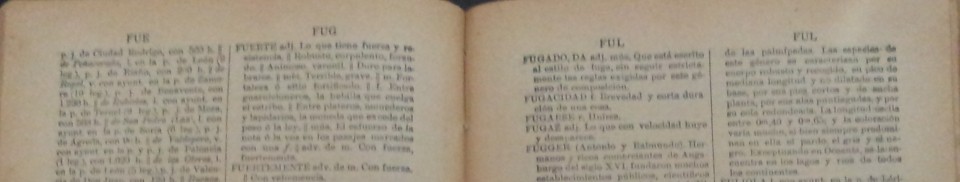
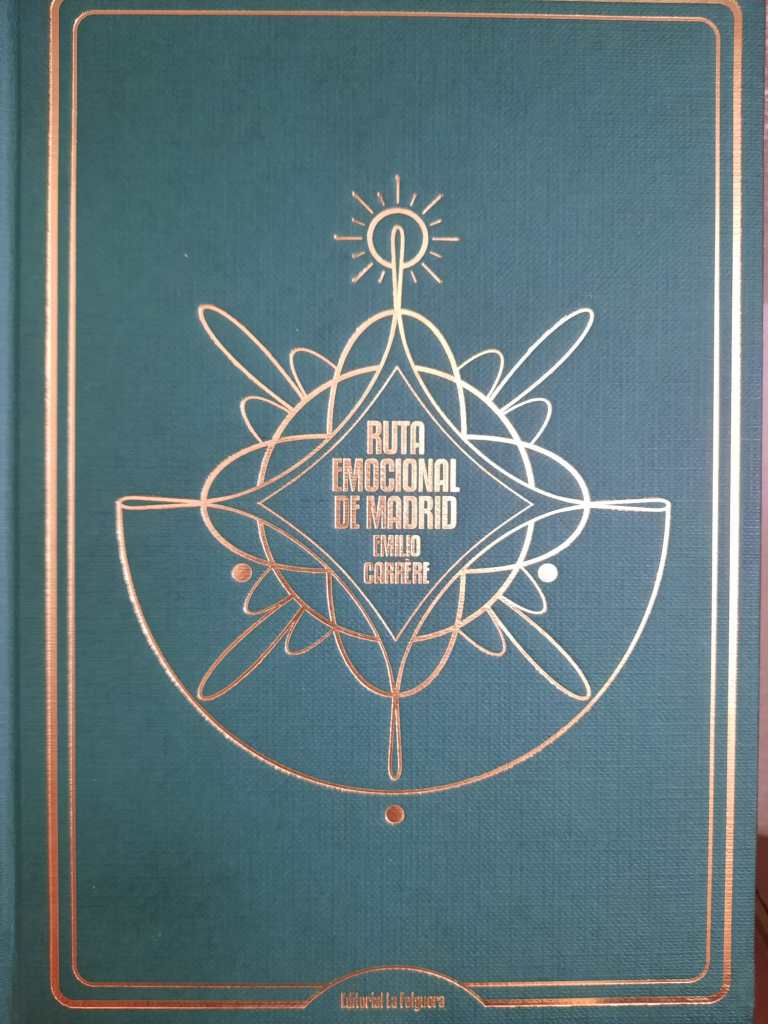
Genial como de costumbre. Un abrazo
Una vez más, gracias mil por seguir asomándote por estos paseos.
Pingback: Paseando Madrid con Andrés Trapiello | depaseoporeldiccionario